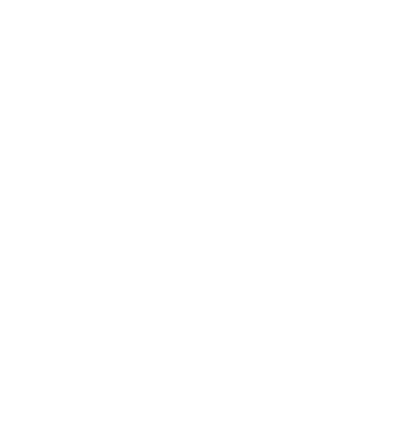Nos preguntamos en muchas conversaciones qué estará ocurriendo para que en nuestra época, a diferencia de la de nuestros padres o abuelos, haya tanta intolerancia a los alimentos. O tantas dificultades a la hora de concebir hijos. O tanta gente que padece cáncer.
¿Qué nos está llevando, por ejemplo, a que cada vez haya más niños con déficit de atención? O hiperactividad, O cual será la causa de esos índices tan altos de ansiedad y depresión que sufre la gente.
Nadie puede negar que vivimos en una sociedad tremendamente acelerada y competitiva. Y, lo que es peor, esta sociedad nos invita cada día más a vivir el estrés como algo normal y cotidiano. Se considera algo que nos ayuda a alcanzar metas ambiciosas, algo así como una poción mágica gracias a la cual podemos superar el cansancio y rebasar los límites de nuestras posibilidades.
Es probable que, a corto plazo, esto de soportar el estrés funcione, y que incluso funcione muy bien. Lo malo va a ser cuando comprobemos, a la larga, las graves consecuencias que tiene el rebasar nuestras capacidades, no sólo a nivel físico sino también a nivel mental y emocional.
Es normal que esto nos pase. Vivimos la cultura de la devoción por el sobreesfuerzo y el negarnos a parar. Lo que nos lleva a que, incluso cuando nuestro cuerpo y nuestra mente lo reclaman, seguimos ignorando las señales que nos hacen, con tal de no parar, con tal de no escucharnos.
Lo grave es que, a pesar de que cada vez se sabe más acerca de esto, se habla poco o nada de las secuelas que nos deja el optar por el estrés crónico como estilo de vida. En la mayoría de los casos, éste tiene la culpa de la desregulación de algunos de nuestros sistemas vitales, tales como el digestivo, el reproductor o el inmunológico. Por no hablar de las graves consecuencias que tiene el estrés a nivel cerebral o cómo repercute sobre nuestro pensar y sentir diario, siempre negativamente.
Quizás convenga recordar la definición de este fenómeno, que lo explica bien claro: el estrés una respuesta del organismo frente a un evento amenazador. Así pues, tomémoslo como tal, una amenaza, y dejemos de normalizarlo. Porque no tiene nada de normal y tampoco de cotidiano.
Se nos pide –es más, se nos exige- que aparentemos ser cisnes tranquilos deslizándonos por el agua, cuando realmente nuestros pies patalean rabiosamente bajo la superficie. Esta incoherencia, esa lucha de aparentar que todo es normal y que estamos bien cuando nuestro cuerpo y nuestra alma están exhaustos, es lo que nos genera ese conflicto interno que sufrimos casi todos hoy en día y que nos provoca ese malestar diario tan grande. Dejemos de hacernos creer a nosotros mismos que es normal, que es lo que se espera de nosotros y que debemos aprender a convivir con ello.
Quizás sería bueno plantearnos que es posible otro tipo de vida. Una en la que aceptemos nuestras limitaciones y no intentemos abarcarlo todo. Una vida en la que empaticemos con nosotros mismos y dejemos de exigirnos tanto. En la que nos permitamos hacer las cosas de una en una, sin andar esclavos de la atención multitarea. Una vida en la que sepamos poner límites a los demás, y a las mil demandas que tenemos, sin culpa ni remordimiento. Una en la que no nos dejemos engañar para acabar presumiendo de que lo admirable es trabajar sin descanso y en la que el trabajo sea más importante que lo personal, social o familiar.